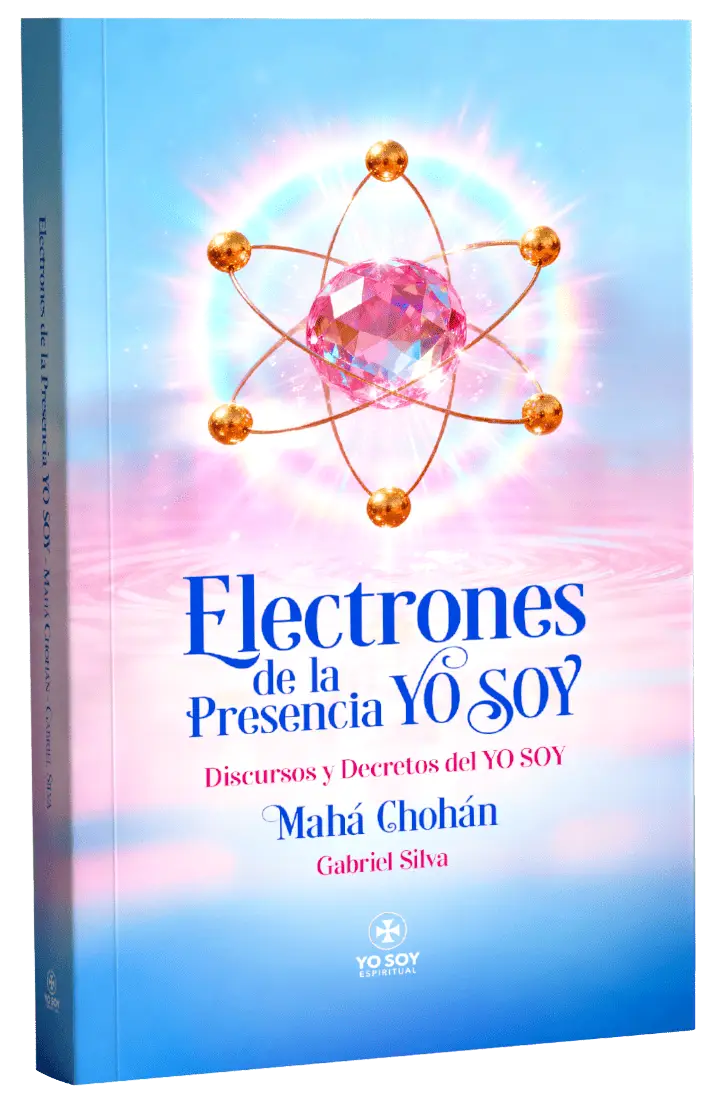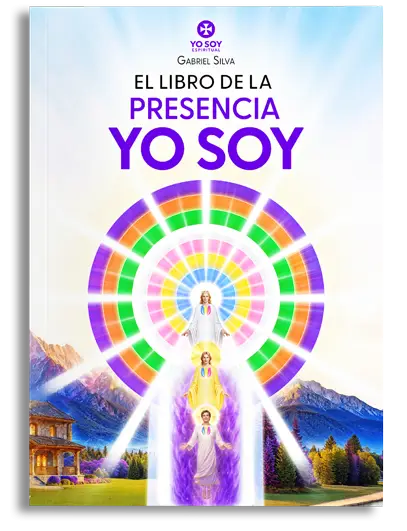LA FIRMA DE LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Por George Lippard
Es un día claro de verano; un claro cielo azul se dobla y se expande por encima de un prístino edificio que se eleva entre los árboles gigantes en el centro de una amplia ciudad. Ese edificio está construido de ladrillo rojo sencillo, con pesados marcos en las ventanas y una gran puerta principal. Se trata de la Casa del Estado de Philadelphia en el año 1776.
En el campanario que corona dicha Casa del Estado, está parado un viejo de cabellera blanca y cara quemada por el sol. Está vestido humildemente y, sin embargo, su mirada brilla al fijarse sobre el contorno de la campana suspendida en dicho campanario. A su lado, contemplando con admiración su cara asoleada, está un niño de cabello rubio con ojos sonrientes color azul de verano.
El viejo piensa por un momento sobre las extrañas palabras escritas sobre la campana, entonces toma al niño entre sus brazos y dice:
-«Mira, mi hijo; ¿tendrías una delicadeza para con este viejo? Entonces, baja las escaleras y espera en el salón abajo hasta que un hombre te dé un mensaje para mí. Cuando te lo dé, sal a la calle y me das un grito. ¿Sí?».
El niño saltó de los brazos del viejo y corrió hacia abajo por las oscuras escaleras. Pasaron muchos minutos. El campanero estaba solo.
—»Oh» —gimió el viejo — se olvidó de mí» —No había acabado de pronunciar esto, cuando una risa cristalina le penetró el oído; y allí, entre la gente en el pavimento, estaba el niño ojiazul, aplaudiendo sus manitas mientras que la brisa le revolvía el cabello rubio por la cara; y, con su pequeño pecho hinchado, se levantó en las puntas de los pies y gritó una sola palabra: «¡Repica!»
¿Ven el fuego en los ojos del viejo? ¿Ven ese brazo tan de repente desnudado hasta los hombros? ¿Ven cómo esa mano marchita agarra el badajo de hierro de la campana? Ese viejo es joven de nuevo. Sus venas se están llenando con una nueva vida. Para atrás y para adelante con golpes certeros, hace oscilar el badajo.
La campana repica; la gente en la calle la oye y un solo grito sale de sus gargantas. El Oíd Delaware la oye y responde con los mil vítores de sus marinos. La ciudad oye y surge desde los escritorios y los talleres, como si un terremoto hubiera hablado.
Bajo esa misma campana que repicaba al medio día, en un viejo salón, cincuenta y seis mercaderes, granjeros y mecánicos se habían reunido para romper los grilletes del mundo. El comité, que había estado en pie toda la noche, está a punto de aparecer. Al fin, se abre la puerta y avanzan al frente. El pergamino se pone sobre la mesa. ¿Será firmado o no? Luego, tiene lugar un tormentoso debate. Entonces los tímidos se encogen en las esquinas. He aquí que Thomas Jefferson pronuncia sus pocas palabras osadas, y John Adams vierte su alma entera. Aún permanece la duda; y es entonces que ese sujeto de la cara pálida, enderezándose en una esquina, dice algo sobre «hachas, patíbulos y una horca».
Un hombre alto y esbelto se pone de pie, y sus ojos oscuros queman mientras que sus palabras resuenan en la habitación:
“¡Horcas!” ¡Éstas podrán estirar nuestros cuellos en todos los patíbulos en la tierra! Podrán convertir cada piedra en una horca, cada árbol en un patíbulo, y, sin embargo, las palabras escritas en ese pergamino ¡no morirán nunca! Podrán verter nuestra sangre sobre mil altares y, sin embargo, de cada gota que coloreé el hacha o que salpique sobre el aserrín del bloque, un nuevo mártir de la Liberación saltará a la existencia. ¿Qué? ¿Acaso hay corazones encogidos y voces débiles aquí, cuando los mismos muertos sobre nuestros campos de batallas se levantan y nos piden que firmemos ese pergamino o ser execrables por siempre?
¡Firmad, aún si en el momento siguiente la soga de la horca está alrededor de vuestros cuellos! ¡Firmad, aún si en el momento siguiente esta sala resuena con el eco del hacha que cae! ¡Firmad, por todas vuestras esperanzas de vida o muerte, como esposos, como padres, como hombres! ¡Firmad vuestros nombres en ese pergamino!
¡Sí! Aunque mi alma estuviera temblando al borde de la eternidad, aunque esta voz se estuviera ahogando en la última pelea, yo, todavía con el último impulso de esa alma, con la última boqueada de esa voz, os rogaría que recordarais esta verdad; Dios le ha dado América a los libres. ¡Sí! Aún al hundirme en las oscuras sombras de la tumba, con mi último aliento les imploraría: ¡FIRMAD EL PERGAMINO!
(Reimpreso Del Fith Reader (Workaday (D. D. Heath and Boston. Mas).